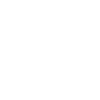La leyenda muchas veces ha encontrado su inspiración en la guerra, o la guerra mucha veces ha justificado el nacimiento de la leyenda. Realidad o ficción lo cierto es que la humanidad entrelaza lo mítico y lo real, sirviendo muchas veces la primera para crear la segunda.
El centenario de la Gran Guerra (también conocida como I Guerra Mundial) nos sirve como disculpa para acercarnos a una de esas felices leyendas que ha pervivido a pesar del paso del tiempo.
El lector juzgará si los Ángeles de Mons son leyenda o realidad.
La historia.
23 de agosto de 1914. Las tropas británicas volvían a luchar en el continente Europeo, cosa que no hacía desde la ya lejana batalla de Waterloo. La coalición conocida como la Triple Entente que unía a franceses, rusos y británicos determinó la intervención británica en la guerra desatada por los imperios centrales (Alemania y el imperio Austriaco). Los británicos a diferencia del resto de países europeos tenían un ejército profesional y reducido (poco más de 100.000 hombres) estructurados como fuerzas expedicionarias británicas.
Las tropas alemanas, que pensaban poder llegar a París en un rápida ofensiva, se vieron sorprendidos por la resistencia de un escaso ejército belga que supo aguantar el impulso alemán permitiendo la reorganización del ejército francés y la llegada al continente del ejército británico.
En la ciudad belga de Mons se desarrolló el primer enfrentamiento destacado entre las fuerzas británica y las alemanas. La superioridad numérica alemana hacía preveer una fácil victoria, sin embargo la alta profesionalidad de los ingleses y la eficacia de los tiradores británicos hizo pensar por momentos en la posibilidad de que las tropas británicas conservaran su posición a la espera de las tropas francesas.
Las tropas británicas tenían como misión apoyar al ejército francés, por lo que era necesario mantener su posición, no obstante general británico John French dió ordenes a sus tropas para retirarse; ¿el motivo? las tropas francesas realizaron una repliegue estratégico (es decir una retirada en toda la extensión de la palabra) dejando a sus aliados ingleses ante la certeza de ser rodeado y aniquilado por un muy superior ejército alemán.
En la retirada el campo combate se ve rodeado de una espesa niebla que hace temer a los soldados británicos un triste desenlace, sin embargo la historia refiere que los soldados vieron una tropa de seres sobrenaturales que montados en caballo les guiaron y condujeron en su retirada.
La ficción.
Si estamos ante historia o leyenda no lo sabemos, lo que si sabemos a ciencia cierta es que el gran autor gales Arthur Machen (uno de los renovadores literarios de los relatos de terror) publicó el 29 de septiembre de 1914, en el periódico inglés ‘The Evening News’ un relato corto titulado «The Bowmen» (Los arqueros).
Si la leyenda se formó a partir del relato de Machen, o este se inspiro en las historias contadas por los soldados testigos de la aparición de las tropas celestiales, es otro misterio de la historia, no obstante por su interés reproducimos el relato integro de Arthur Machen.
Los arqueros, por Arthur Machen
Pasó durante la Retirada de los 80 mil, y la autoridad de la censura es suficiente excusa para no ser más explícito. Pero pasó durante el más terrible día de aquella terrible época, el día en que la ruina y el desastre llegó tan cerca que su sombra cayó sobre Londres; y, sin ninguna noticia certera, los corazones de los hombres se angustiaron; como si la agonía de los ejércitos en el campo de batalla hubiera ingresado en sus almas.
En este amargo día, cuando trescientos mil soldados con sus artillerías se desbordaron como una inundación contra la pequeña compañía inglesa, había un punto específico en nuestra línea de batalla que estaba en peligro atroz, no de mera derrota, sino de suprema aniquilación. Con el permiso de la Censura y de los expertos militares, esa posición podía ser descripta como una saliente, y si esa unidad que la defendía era aplastada y quebrada, entonces, todas las fuerzas británicas serían despedazadas, y los Aliados deberían retroceder y se perdería inevitablemente el Sedán.
Durante toda la mañana los cañones alemanes habían tronado y desgarrado el área, y a los cientos o más de hombres que la defendían. Los hombres bromeaban sobre los cañonazos y encontraban nombres graciosos para estos, hacían apuestas y los recibían con pequeñas canciones. Pero las balas seguían explotando y desgarrando las extremidades de buenos ingleses, y a medida que las horas del día avanzaban, también lo hacían los terribles cañonazos. Parecía que no había auxilio. La artillería inglesa era buena, pero no había suficientes unidades cerca y las que quedaban, habían sido rápidamente reducidas a chatarra por las explosiones.
Hay momentos en una tormenta en el mar en que la gente se dice entre sí, «esto es lo peor; no puede ser más duro.» y entonces hay un trueno diez veces más fiero que todos los anteriores. Así estaban en esa trinchera los británicos.
No había corazones más fuertes en el mundo entero que los de aquellos hombres; pero igualmente se veían espantados por esos mortíferos cañonazos alemanes que les caían encima y los aplastaban. Y en un momento pudieron divisar desde sus cubrimientos, que una tremenda muchedumbre se estaba movilizando hacia sus líneas. Los quinientos supervivientes que aún resistían pudieron divisar a lo lejos a la infantería alemana que venía a presionarlos, columna tras columna, una hueste de hombres grises, diez mil de ellos.
No había mucha esperanza. Algunos de ellos se chocaron las manos. Un hombre improvisó una nueva versión del canto de batalla, «Adiós, adiós a Tipperary,» terminando con «y no volveremos más». Todos se comenzaron a despedir con rapidez. Los oficiales creían que esta sería una buena oportunidad de ascenso; en tanto los alemanes avanzaban línea tras línea. El humorista de Tipperary preguntó: «¿qué precio tiene en Sidney Street?» Y un par de ametralladoras hicieron lo mejor posible. Pero todos sabían que era inútil. Los cuerpos grises seguían su avance en compañías y batallones, y otros se les unían, y se expandían y avanzaban más y más.
«Mundo sin fin. Amén,» dijo uno de los soldados con cierta irrelevancia, mientras apuntaba y disparaba. Y luego recordó, no podía saber el porqué, un extraño restaurante vegetariano en Londres, donde había ido una o dos veces a comer excéntricos platos de coteletas hechas de lentejas y nueces que pretendían ser bistecs. Todos los platos de ese restaurante tenían impresos una figura azulada de San Jorge, con la consigna Adsit Anglis Sanctus Geogius, que San Jorge ayude a los ingleses. Este soldado resultó que sabía latín y otras cosas inútiles, y en ese momento, mientras disparaba a su hombre en la masa que avanzaba, a 300 yardas de distancia, vociferó aquella pía frase vegetariana. Y siguió disparando hasta el fin, y al final Bill, a su derecha, tuvo que abofetearlo alegremente para obligarlo a detenerse, diciéndole que si seguía así, malgastaría las municiones de Su Majestad y no podía desperdiciarlas en horadar pequeños parches de alemanes muertos.
El estudiante de latín, luego de pronunciar su invocación, sintió algo así como una sensación de entre estremecimiento y shock eléctrico. El rugido de la batalla se acalló en sus oídos y se trocó en un apacible murmullo, y en vez de tal sonido, escuchó, según dijo luego, una gran voz, que resonaba como el trueno: «¡Formación, formación, formación!»
Su corazón comenzó a arder como una brasa y luego se enfrió como el hielo, ya que le pareció escuchar como un tumulto de voces respondía al llamamiento. Escuchó, o creyó escuchar, a cientos que gritaban: «¡San Jorge, San Jorge!»
«¡Ha! Señor; ¡ha! ¡dulce Santo, sálvanos!»
«¡San Jorge por la feliz Inglaterra!»
«¡Salve! ¡Salve! Monseigneur San Jorge, socórrenos.»
«¡Ha! ¡San Jorge! ¡Ha! ¡San Jorge! Un fuerte y enorme arco.»
«¡Caballero del Cielo, ayúdanos!»
Y mientras el soldado escuchaba esas voces, vio frente a sí mismo, más allá de la trinchera, una larga línea de formas, con aureolas resplandecientes a su alrededor. Eran como hombres que llevaban arcos, y luego de un grito, lanzaron su nube de flechas, silbando y zumbando a través del aire, hacia la masa de alemanes.
Los otros hombres en la trinchera seguían disparando. No tenían esperanza; pero seguían apuntando como si estuvieran disparando en Bisley. De pronto uno de ellos elevó su voz en inglés, «¡Dios nos ayuda!» gritó al hombre que estaba a su lado, «¡esto es maravilloso! ¡Mira a aquellos hombres, míralos! ¿Los ves? No están cayendo por docenas, ni por cientos; caen por miles. ¡Mira, mira, mira! Mientras te digo esto, ha caído un regimiento.»
«¡Cállate!» dijo el otro soldado, tomando un blanco, «¡que estamos por ser gaseados!»
Pero luego de hablar tragó saliva del asombro, ya que era verdad que los hombres grises estaban cayendo por miles. Los ingleses podían escuchar los gritos guturales de los oficiales alemanes, el crepitar de sus revólveres al disparar a los renuentes; y cómo línea tras línea, caían todos por tierra.
En todo momento el soldado cultivado en el latín escuchaba el grito: «¡Salve, salve! ¡Monseigneur, santo, rápido en nuestra ayuda! ¡San Jorge, ayúdanos!»
«¡Sumo Caballero, defiéndenos!»
Las zumbantes flechas volaban tan rápido y en espesas nubes que oscurecían el cielo; la masa pagana se iba disolviendo frente a los soldados.
«¡Más ametralladoras!» gritó Bill a Tom.
«No los escuches,» respondió Tom. «Pero, gracias a Dios, de todas maneras; hemos triunfado.»
De hecho, hubo diez mil soldados alemanes muertos antes de llegar a esa saliente de la tropa inglesa, y consecuentemente no alcanzaron Sedán. En Alemania, un país regido por los principios científicos, el Alto Mando General decidió que los indignos ingleses habían utilizado tanques que contenían un gas venenoso de naturaleza desconocida, y no hallaron heridas reconocibles en los cuerpos de los soldados muertos. Pero el hombre que había probado nueces que sabían como bistec, supo que San Jorge había traído esos arqueros de Agincourt a auxiliar a sus pares.