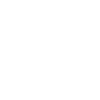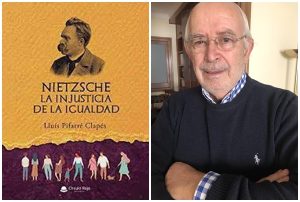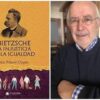Los que nos educamos en la tradición filosófica la amamos. Por eso es imposible que no nos indignemos con la tendencia a la desaparición de la filosofía de la enseñanza secundaria. Por eso es imposible que no veamos la desaparición de la Facultad de Filosofía de una de las universidades más grandes de Europa, como un desvarío contumaz. En nuestra indignación no sólo hay un componente melancólico o de amor a “algo bonito” como el que hacerse preguntas más o menos profundas de un modo más o menos sistemático sea parte de la educación pública. En nuestra indignación late la convicción de que las capacidades que rescata y fomenta la filosofía en las personas son parte esencial de su condición de ciudadanos libres.
Estás capacidades asociadas a la filosofía podrían llamarse muy vaga y genéricamente “pensamiento crítico” o “mirada reflexiva”. Digamos que nuestra idea de ciudadano libre en un régimen democrático supone o implica cierto grado de reflexividad. Y esto debido a que una sociedad democrática está atravesada por una pluralidad de discursos, opiniones y subjetividades enfrentadas en las que ninguna de ellas tiene ganada la batalla a priori. No hay un discurso religioso ni ideológico triunfante; son los ciudadanos los que deciden cada día con sus acuerdos y desacuerdos más o menos argumentados en esa conversación infinita en la que consiste la vida política, la vida en las ciudades, qué es bueno y qué es malo, qué deber ser legal y qué ilegal, e incluso qué es bello y qué es feo.
La pregunta que surge aquí es: ¿es posible que la suerte de esas capacidades fundamentales de la ciudadanía dependan de un modo tan absoluto de la vitalidad de algo tan pequeño y de apariencia accesoria como una Facultad de Filosofía? ¿Tan grande es la influencia sobre la sociedad de una institución tan limitada? ¿Acaso la filosofía no “habita” de hecho en todo lugar, más allá o más acá de la “academia”? ¿No es nuestra sociedad esencialmente filosófica (reflexiva), con independencia de las facultades de filosofía de las universidades?
La pregunta tiene sentido. En el tono dramático con el que los filósofos pontificamos sobre la relevancia fundamental de la enseñanza universitaria y secundaria de la filosofía hay un tufo fetichista, gremial y supersticioso imposible de tapar. El fetiche que aparece es el de “la filosofía” como si fuera un tesoro protegido en un edificio sagrado por un grupo de guardianes. Como si la filosofía fuera el “anillo” de El señor de los anillos o la piedra mágica en Indiana Jones en el templo maldito, un objeto mágico que al ser descuidado puede dejar al pueblo herido de una ignorancia irredimible. ¿Realmente es así? ¿Realmente nuestra salud ciudadana pende del ya maltrecho hilo da la vitalidad de las facultades de filosofía?
Como si la filosofía fuera el anillo de El señor de los anilloso la piedra mágica en Indiana Jones en el templo maldito, un objeto que al ser descuidado deja al pueblo herido de una ignorancia irredimible.
En verdad este problema existe desde el nacimiento mismo de la filosofía en la Grecia antigua. Sócrates decía, (como todo el mundo sabe), que “no sabía nada”, porque sólo se dedicaba a criticar los discursos de los otros sin pretender afirmar o defender ningún otro discurso en positivo. El filósofo en esta concepción no es exactamente un profesor o un educador (en determinada tradición o doctrina), sino un “tábano”; un bicho molesto cuya arma fundamental, su aguijón, es la ironía crítica. Fue la condena a muerte de Sócrates por la propia ciudad de Atenas la que hizo que Platón, su discípulo (y el verdadero fundador de la filosofía occidental y número uno del pensamiento antidemocrático universal), se asustara y considerara necesario proteger en adelante a la filosofía de la ciudad, de la política, en un edificio sagrado, la Academia.
Basándonos en este relato irrespetuoso, no es difícil ver que aún somos herederos de esa idea de “edificio sagrado” donde se resguarda la piedra mágica de la filosofía. No está mal ser herederos de esa idea que dio lugar a una tradición de pensamiento gloriosa. No se puede, entonces, desdeñar la enseñanza formal de la filosofía, con su apuesta esperanzada por lo riguroso y sistemático; por lo contrario, hay que aumentarla y fomentarla y hay que votar siempre a los partidos políticos que la defiendan. Pero no podemos ser ciegos al hecho de que el modelo de “filosofía” como acción del “tábano” más que como acción del “educador” puede estar presente en nuestra sociedad con total independencia y más allá de la Academia.
Porque es la materia misma de la vida política la que “pide” la “mirada reflexiva”, el meta discurso, esto es, la filosofía. Y si la democracia griega era un régimen de charlatanes, nuestra sociedad, afortunadamente, no lo es menos: la era digital es, en parte, la era de la charla, la era de los charlatanes y, también, la era de la ironía, de los tábanos. El espacio de lo público se ha filtrado o derramado en todos los ámbitos de la vida, incluso en los lugares más recónditos de la vida privada. Esta prodigiosa invasión de lo público en lo privado suele ser vista por la sociología triste contemporánea como algo aberrante. Pero es innegable que implica una expansión del terreno en el que se “produce” la filosofía misma: el diálogo vivo entre iguales.
Si nos tomáramos en serio la relevancia política de la filosofía, no estaríamos sólo preocupados por el financiamiento de la última investigación sobre el segundo Heidegger o sobre los manuscritos perdidos de Walter Benjamin, sino también por aprovechar la expansión real de los espacios de conversación y discusión de modo de fomentar la actitud crítica, la vida del tábano. Sea en los edificios sagrados que tanto queremos, sea en la calle, sea en los institutos, sea en nuestros hogares, en los parques, o en twitter o en Facebook o en el Whatsapp. Que viva la filosofía, pero que viva en todos lados