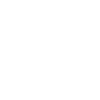En una conversación con Josep Pla, con quien me unió una amistad muy íntima en los últimos años de su vida, le dije, para justificar mi actitud de alejamiento y aun de enfrentamiento al «catalanismo»: «El catalanismo es una afectación por la que los catalanes somos llevados a jactarnos de lo que no somos y a avergonzarnos de lo que somos.» El gran escritor me contestó: «Lo que usted dice es muy duro, pero es exacto.»
Ningún «nacionalismo» puede pretender expresar la tradición o el modo de ser de un pueblo. He compartido siempre la tesis de José Antonio Primo de Rivera, para el cual, «ser nacionalista es una pura sandez». Entendí mejor el sentido de su fundamentada tesis al leer la luminosa observación del Papa Pío XII al advertir el significado, menos propio y poco adecuado, de la expresión «catolicismo». La Iglesia, decía, no es una ideología, sino una realidad.
Cataluña es una realidad. El catalanismo, y su plena expresión en el nacionalismo catalán, es una opción ideológica. Fundada, por cierto, en principios filosóficos falsos e injertada, además, en Cataluña como algo extrínseco a su tradición y por los caminos más sorprendentes, que revelan aquél su carácter de irrupción auténticamente extranjerizante.
La hipótesis de este carácter extrínseco, sobrevenido a Cataluña desde las concepciones de la Revolución Francesa por las vías de la cultura romántica, que sostuvo el historiador y político nacionalista Rovira y Virgili, explica el insalvable contraste entre los mitos forjados sobre Cataluña por la mentalidad catalanista y los hechos y realidades sociales que nos patentiza su desconocida y encubierta historia.
Cuando la monarquía borbónica española, en su etapa ilustrada hubiera preferido, y prefirió finalmente, mantener con la Francia jacobina las relaciones originadas por el pretexto de un «pacto de familia», es decir, perseverar con los regicidas en el acercamiento iniciado por los reyes, Cataluña vivió con heroísmo y generosidad totales la popular Guerra Gran.
Pocos años después Cataluña participaba, llevando en las banderas de sus guerrilleros el lema: «Religió, Patria y Rey», contra la invasión napoleónica de 1808 a 1814.
Cuando Fernando VII, después de la sublevación de Riego, realizando una más de las traiciones borbónicas a España, decía aquello de: «Andemos todos y yo el primero, por la senda constitucional», tuvo Cataluña con la «Regencia de Urgel», el principal papel en la guerra realista que acompañaría el trienio constitucional hasta su fin, en 1823.
A los pocos años tenía lugar en Cataluña la guerra llamada de los «agraviados» o malcontents, contra la preparación por los «fernandinos», de la alianza con los moderados, para hacer imposible la sucesión en el trono de Carlos V, el que sería pretendiente carlista, por medio del cuarto matrimonio de Fernando VII y con una política afrancesada de «despotismo ilustrado».
Además de las dos guerras carlistas generales en toda España: la de los siete años, de 1833 a 1840, y la de 1872 a 1876, en Cataluña tuvimos otra guerra carlista, la de los «matiners», en reacción con el matrimonio de Isabel II con su primo Francisco de Asís, que cerraba el camino a la solución balmesiana que hubiese querido llevar al trono a Carlos VI, el conde de Montemolin.
El lector que atienda a estos hechos encontrará en la necesidad de admitir dos tremendas verdades, tan ignoradas y encubiertas por los tópicos de la afectación catalanista, que le podrá parecer sorprendente ficción esta indestructible verdad de la historia.
Estas guerras, de carácter tradicional, enlazan con el sentido, el talante y el ambiente espiritual de la guerra antiborbónica que Cataluña, con Aragón, Valencia y Mallorca, emprendió en 1705 en favor de la sucesión austriaca.
Barcelona derrochó heroísmo en los largos meses del bloqueo y del sitio, que terminaría en la jornada del 11 de septiembre de 1714. Fue Menéndez Pelayo quien cantó la gloria de las antiguas libertades hispánicas, que sucumbían «en los muros calcinados de la heroica Barcelona», y quien describió, con trágicas expresiones, la incomprensión de la nueva dinastía hacia la vocación y el modo de ser de España.
Si esta perseverante lucha de Cataluña contra las imposiciones absolutista, ilustrada y liberal de un modo de ser extraño por parte de la dinastía originaria de Francia, confirma la pervivencia en Cataluña de los ideales de la cristiandad medieval frente a la modernidad renacentista y «filosófica» -pervivencia que elogió Torras y Bages y que reconocieron, lamentándola, los catalanistas del noucentisme– esta tremenda sucesión de guerras revela también hasta qué punto es mítica y deformadora la imagen que se da de Cataluña como un pueblo que, en contraste con los otros de la Península ibérica, está siempre inclinado a la «moderación» y al diálogo y es ajeno al espíritu belicoso que manifiestan tantas guerras civiles españolas. Ningún pueblo español ni europeo ha combatido tan tenazmente en guerras «antimodernas».
El catalanismo, afirmaba mi maestro Ramón Orlandís Despuig, insigne jesuita, maestro de espíritu y de cultura cristiana, ha esterilizado a Cataluña. Supuesta la pertenencia, a los estamentos dirigentes de la nueva Cataluña catalanista, de muchos nietos e incluso hijos de quienes fueron carlistas, esto es, defensores de la tradición, habría tal vez que reconocer en esa aversión, que lleva a la deformación y al encubrimiento de la historia, hacia la tradición de Cataluña, el característico odio hacia aquello que se ha traicionado. Nada se odia tanto como aquello que se traiciona.
Pero también los pueblos odian a quienes les imponen los nuevos ideales y poderes que les empujan a abandonar sus propias y más arraigadas tradiciones. Un catalanista, como un nacionalista vasco, odia sin duda la histórica tradición de sus pueblos. Pero también odia a todos los elementos sociales, culturales y políticos que vencieron a sus antepasados y a los que ahora ellos de algún modo se han sometido. Digo «de algún modo» porque entiendo que el impulso profundo de antipatía antiborbónica viene a ser un testimonio subconsciente de homenaje a la tradición reprimida, que se esfuerzan en vano por olvidar.
Escribió Dostoyewsky, en 1873, que los europeístas rusos podían llegar a ser «conservadores» europeos en la misma medida en que podían conseguir dejar de ser rusos; pero que la mayoría de los rusos europeístas odiaban a Europa, y optaban, no por Thiers, sino por la Commune de París. Se atrevía a afirmar, contra ellos, que ésta su opción radical era un testimonio subconsciente de amor a la tradición cristiana rusa, que se empeñaban en negar. La revancha de su subconsciente contra el triunfo de la Europa ilustrada sobre la Rusia ortodoxa. El mismo gran pensador expresa su vacilación y perplejidad ante la que llama «mi paradoja». Pero ahora podemos leer en Toynbee que el marxismo va unido a la «absorción» de la sociedad cristiana oriental rusa en el Occidente europeo secularizado.
Por Francisco CANALS VIDAL