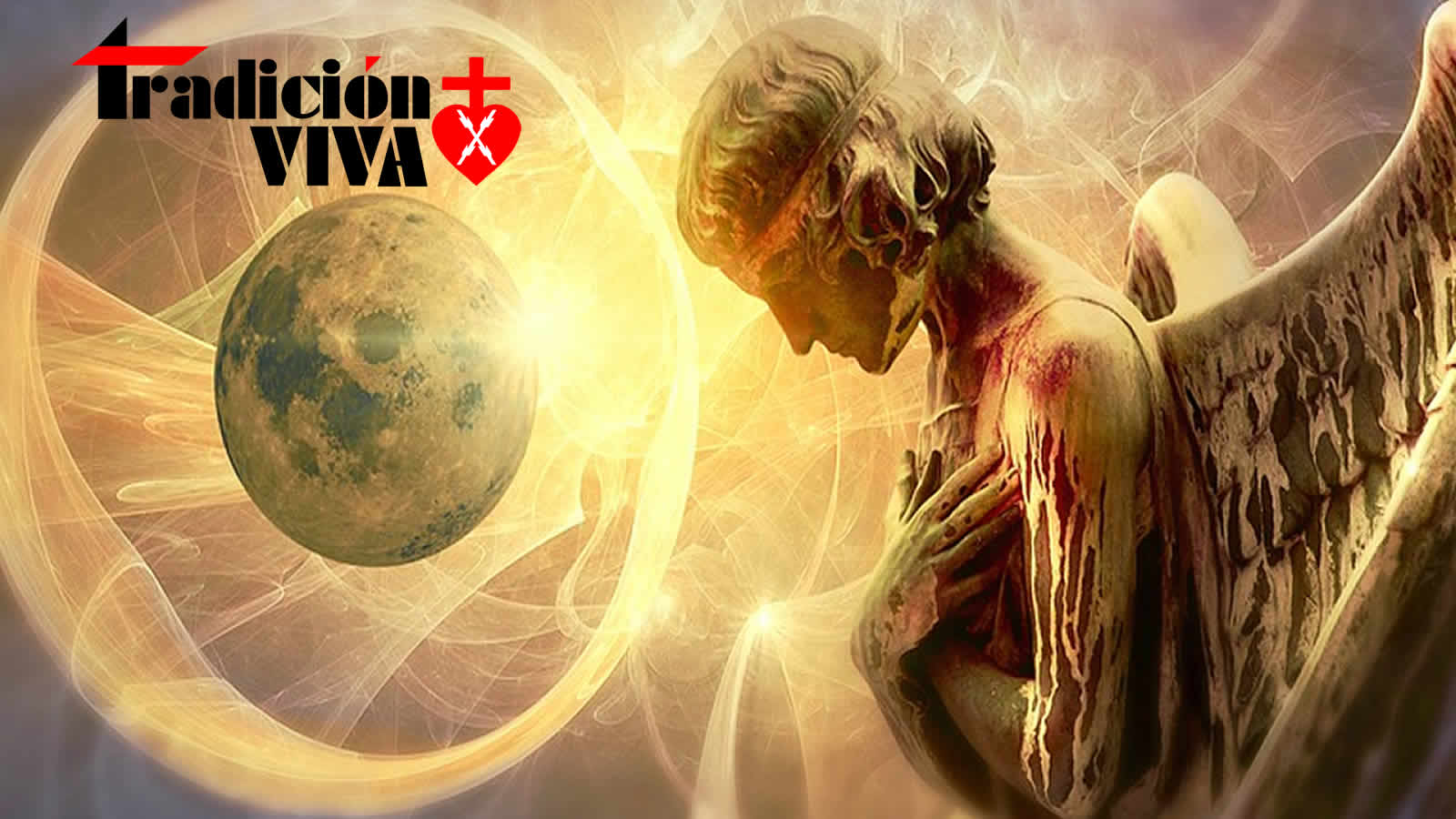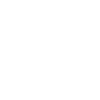En la víspera de la festividad de Todos los Santos, como todos los años, en la parroquia estaba a punto de comenzar la Misa. El ambiente de oración, inusual en estos tiempos, invitaba al recogimiento. Pasaban las ocho, hora en la que debía comenzar la Eucaristía y la puerta de la sacristía continuaba cerrada a cal y canto. Un monaguillo de apenas ocho años custodiaba diligente esa puerta que en pocas ocasiones se cerraba.
A medida que los minutos transcurrían el silencio se hacía dueño del lugar, apenas algún suspiro profundo rompía la absoluta falta de ruido. El pobre monaguillo nos miraba cada vez más angustiado sin saber qué hacer: cruzaba las piernas, avanzaba un pasito, volvía atrás, se cogía las manos… pero no lograba calmarse.
Preocupada por lo que podría estar sucediendo en aquella estancia cerrada, volví la cabeza en busca del confesionario donde solía estar uno de los sacerdotes de la parroquia, pero estaba vacío. Mirando en derredor observé que la postura de algunos de los parroquianos era la de alguien que espera una orden para actuar. El reloj seguía marcando los minutos y el silencio dueño del espacio no tenía intención de dar paso a ningún sonido.


Qué estaría pasando dentro de la sacristía, desde fuera no podíamos percibir absolutamente nada. ¿Estaría enfermo nuestro párroco?
Observando aquella puerta cerrada, recordé las emotivas palabras años atrás de un seminarista ucraniano narrando la tristeza de no tener un sacerdote para celebrar misa en su país, las lágrimas que derraman los fieles cuando lo más parecido a un oficiante era la casulla que colocaban sobre la silla principal. Di gracias a Dios por los sacerdotes de nuestra patria, aunque el nuestro en aquél momento estuviera desaparecido.
La puerta se abrió por fin y un suspiro de alivio retumbó en la sala con más fuerza que un retoque de campanas. Pero quien salió no era nuestro oficiante, sino un joven quien ante tanta expectación se paró en seco, miró con los ojos abiertos de par en par, y repuesto de la impresión avanzó con paso rápido hacia algún sitio libre en los bancos. Segundos después, nuestro padre salió y cogiendo casi en volandas al pobre monaguillo, que ya no sabía qué hacer, volvió a entrar para revestirse y comenzar la Misa. Como un rayo avanzó hacia el altar no sin antes tocar la campana que indica el inicio de la Santa Misa, con tanto ímpetu que no fue un solo toque como es costumbre.
La cara del sacerdote mostraba cierto agobio y mucha preocupación, aunque estoy segura de que los feligreses por el contrario estabamos muy aliviados, tanto que si este hecho se hubiese producido en mis años de juventud, algún grito de júbilo se hubiera escapado de mi boca.
Mientras transcurría la Misa y por algún que otro comentario del sacerdote, entendí que un alma vale más que la puntualidad.
Aquellos minutos de retraso, largos para los que esperábamos, suponían eternidad para alguien que necesitaba con urgencia el perdón de Dios, y la salvación de un alma no puede esperar.
COMPARTE:
EMBÁRCATE EN LA LUCHA CONTRARREVOLUCIONARIA: Si quieres defender la cristiandad y la hispanidad, envíanos tus artículos comentando la actualidad de tu país hispano, o colaboraciones sobre la fe católica y la cultura, así como reseñas de libros, artículos de opinión… Ya superamos las 12.000.000 de páginas vistas anualmente en todo el mundo, únete a nuestro equipo de voluntarios y difunde la verdad compartiendo en redes sociales, o remitiendo tus colaboraciones a redaccion@tradicionviva.es . Puedes seguirnos en Telegram: t.me/tradicionviva / Facebook: @editorial.tradicionalista / Twitter: @Tradicion_Viva / Youtube: youtube.com/c/tradicionvivaTv / Suscríbete a nuestro boletín digital gratuito, pulsa aquí.
TE NECESITAMOS: Somos un espacio de análisis lejos de los dogmas de la corrección política; puedes colaborar haciendo una DONACIÓN (pulsando aquí)