A través de los brumosos rumbos de la historia, una nave inmensa se abre paso. La anuncián pífanos y trompetas resonantes; el viento mismo, cual corcel embravecido, corre y corcovea a su vista con espasmos exultantes de alegría. Cuando desde el Levante asoman los gallardetes de sus mástiles, la garganta se anuda en un grito que se convierte en ovación gigante desde las marismas de la Florida hasta las glaciares de Tierra del Fuego; el Poniente en pleno saluda a la armada carabela, y junto a él, se oye un estentóreo coro que llega desde las costas de Guinea y, aún más allá, desde las magníficas y edénicas Filipinas. Esa nave, que descubre a la luz centelleante del sol su inconfundible pabellón en cruz, es la nave de la Hispanidad, que, indemne en su espíritu tras mil batallas, surge poderosa, heroica, para ocupar su lugar, el que Santiago Apóstol le indicara, en el combate que se cierne en la oscura hora del presente.
Esa nave no es una entelequia nacida de insanos delirios hechiceros; no es una postal del ayer, enmarcada en moldes de nostalgia y fútiles anhelos reunificacionistas; no es un altisonante y huero sustantivo, ni menos un emblema de márketing político de la postrera hora; no es tampoco una compleja, alambicada teoría, urdida por doctos demiurgos para solaz de los pobres de espíritu y fruición de los adictos a las negras artes de la injuria y la sevicia verbal.
No. La Hispanidad es una realidad espiritual tangible y operante. Lo es desde el mismo momento en que se cae en la cuenta de que, pese a no tener aún entidad política (al menos una que responda a las convenciones supranacionales de la hora); pese a ser percibida, por muchos, como mera aporía histórica sin visos de mayor trascendencia; pese a la legión de detractores de ambas orillas del Atlántico (y aún más allá), la Hispanidad existe como razón de ser, como destino y como práctica.


En efecto, ¿qué otra conclusión podría resultar de la observación objetiva de los usos, costumbres, maneras y talantes de la vida cotidiana de los países y regiones de habla hispana, o de cultura hispana (que no de lengua, algunos) de aquí y de allá? ¿Acaso no son evidentes las afinidades y simpatías en el trato personal y social, en la jerarquía otorgada a cada una de las cuestiones vitales que informan la existencia como la familia, el trabajo, el dinero, el ocio, las artes, la amistad, la muerte, los grandes y pequeños ritos, la vida en comunidad, y un largo, extenuante, etcétera? ¿Acaso no sienten y viven, oran y laboran, aman y detestan, sustantivamente igual y solo accidentalmente diferente, los habitantes de Ciudad de México, de Arequipa, de Bucaramanga, de Montevideo, de La Paz, de Iquitos, de Tegucigalpa, de San Juan de Puerto Rico, de Zacatecas, de Sevilla, de Manila, de Castellón y de Madrid? ¿Acaso, en su todavía inmensa mayoría, no veneran a la misma Madre con diferentes y bienvenidas advocaciones? ¿Acaso no adhieren, por igual, el coraje antes que a la prudencia; a la liberalidad antes que al ahorro; a los extremos de la dicha y de la pena antes que a la medianía gris de los espíritus acomodados y corrientes? ¿Acaso, no hay en todos ellos, aunque más no sea en la mitomanía de sus fábulas nocturnas, trazas innegables de Quijote, de Don Juan y de Pelayo? ¿Acaso no los une una misma cruz, un mismo Señor, una misma y gloriosa fe?
La respuesta a todas estas nada retóricas preguntas es un contundente Sí.
Sí, somos una y plural Hispanidad. Una y varias Españas. Una fe, cristiana, católica, apostólica y romana, semilla caída en tierra fértil, prodigiosa, que diera a luz retoños de mies santa que muy pronto multiplicarían sus frutos (v.g. Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Juan Diego, San Roque González de Santacruz) al treinta, sesenta y hasta cien por uno para la causa del glorioso reinado de Nuestro Señor.
Sí, somos las Españas plurales nacidas de la España singular. Somos, o podemos ser aún, luz y sal del mundo en estas horas de desabrida rabia, de enloquecida obscuridad, de catacumbas redivivas e incandescentes anhelos de parusía.
Por ello, para aquellos que ven la Hispanidad como una posibilidad plausible, pero aún remota y quizá hasta utópica, una saludable advertencia: ¡la Hispanidad ya vive! ¡Las Españas ya están allí, nunca se han ido! Inútilmente, sangrientamente, aviesa y traidoramente, se ha intentando separarlas…pero el esfuerzo ha sido en vano. La discordia, sembrada por díscolos y desamorados hijos pródigos sin memoria de la casa paterna, ha llevado, sí, como todos los errores trágicos a trágicas y lamentables consecuencias. Así fue, y los malignos frutos a la vista están; no hay cómo ni por qué negarlo. Mas, cómo reveló el Espíritu Santo, por boca del Apóstol Pablo en Romanos 5, 20: “donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia”, y así, tras el fratricidio y el incendio devastador, tras la llaga abierta en el costado y la sangre manando de las sienes, sobrevino el silencio, retoñó la reflexión, floreció el entendimiento y fructifica hoy, tras el lento paso de las estaciones, en una renovada comprensión de nuestro ser histórico, de nuestro destino y de la necesidad lacerante del reencuentro.
Así, aunque aparentemente postergada, difusa, amenazada, la Hispanidad constituye en esta hora, para los españoles de todo el planeta, la sustancia histórica compartida y fáctica de nuestro tiempo; al mismo tiempo, causa y misión, fuente y sendero. Aquel inmenso poeta que fue el libanés Khalil Gibrán (1883-1931), autor de aquella inspirada, aunque no siempre ortodoxa, apología del Redentor titulada “Jesús: el Hijo del Hombre”, escribió alguna vez que “el cristal no es más que la decadencia de la bruma”[1]. Advirtió también que “aquello que parece más débil y turbado en vosotros es lo más fuerte y lo más determinado.”[2] Sucede tal con la Hispanidad, la cual despunta hoy, señera, como nave capitana de nuestros anhelos y afanes en medio de la negra tempestad de la más impía hora que ha conocido la historia humana. Sus estandartes y gallardetes apenas matizan de grana y gualda, de lirio y de jazmín, la pavorosa bruma de la mar terrible. Pero ella atravesará, sin duda, la tormenta, para mostrarse en su radiante majestad como el navío, como el Arca, que apuntará la proa hacia el puerto firme de la justicia histórica, política y social de nuestros pueblos con la verticalidad insomne de la cruz y la impávida horizontalidad de la espada, prestas, hoy como ayer, para entrar en batalla por Dios, por las Españas, por sus fueros y por el amor de Cristo, verdadero Rey y verdadero Señor.
Edgar Rolón, desde el Paraguay, antiguo bastión de la Cristiandad hispana, en el año del Señor de 2022.
[1] El Profeta, cap. de La Partida.
[2] Ídem.
COMPARTE:
EMBÁRCATE EN LA LUCHA CONTRARREVOLUCIONARIA: Si quieres defender la cristiandad y la hispanidad, envíanos tus artículos comentando la actualidad de tu país hispano, o colaboraciones sobre la fe católica y la cultura, así como reseñas de libros, artículos de opinión… Ya superamos las 12.000.000 de páginas vistas anualmente en todo el mundo, únete a nuestro equipo de voluntarios y difunde la verdad compartiendo en redes sociales, o remitiendo tus colaboraciones a redaccion@tradicionviva.es . Puedes seguirnos en Telegram: t.me/tradicionviva / Facebook: @editorial.tradicionalista / Twitter: @Tradicion_Viva / Youtube: youtube.com/c/tradicionvivaTv / Suscríbete a nuestro boletín digital gratuito, pulsa aquí.
TE NECESITAMOS: Somos un espacio de análisis lejos de los dogmas de la corrección política; puedes colaborar haciendo una DONACIÓN (pulsando aquí)



El editor recomienda














































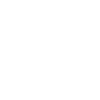
Pingback: La Hispanidad a las puertas de abril – Tradición Viva | Notre-Dame de Paris